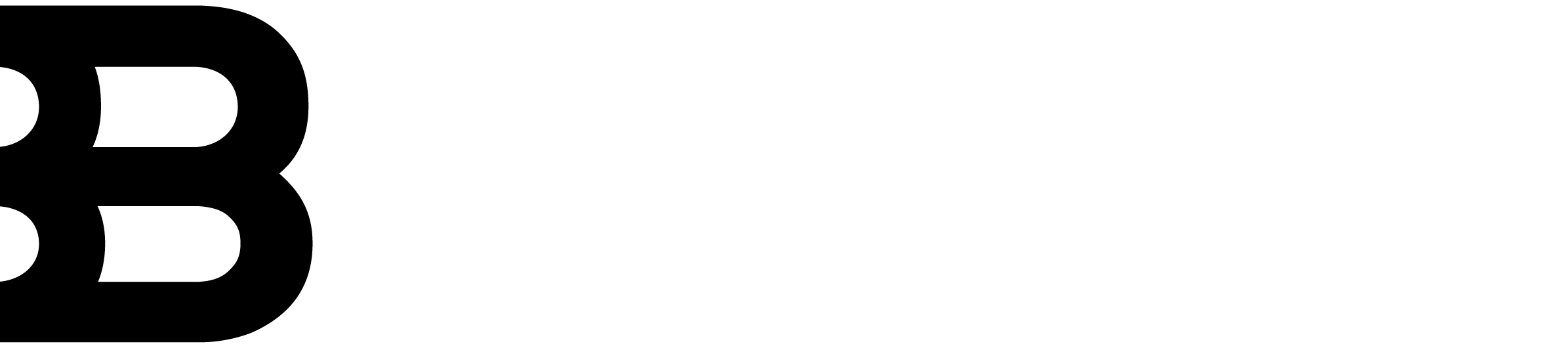
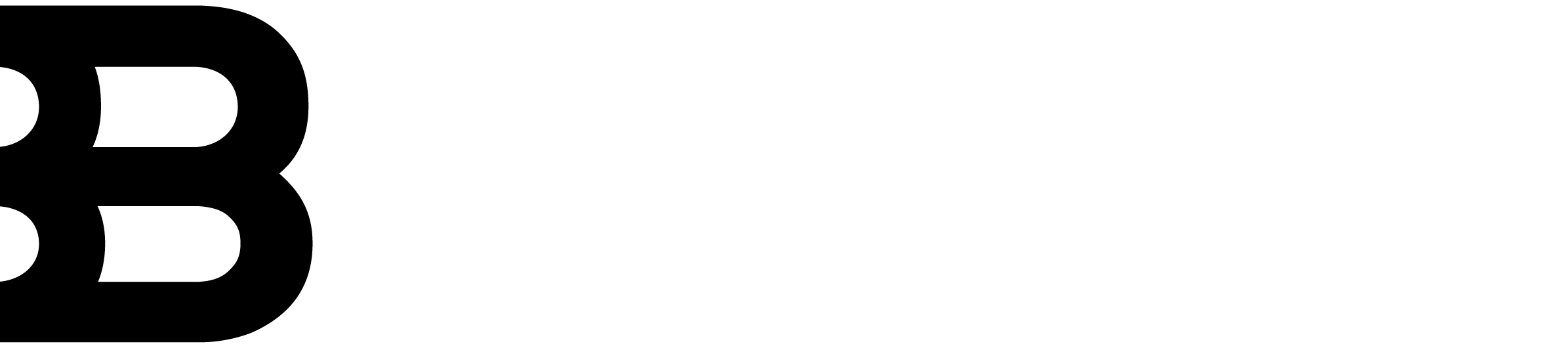
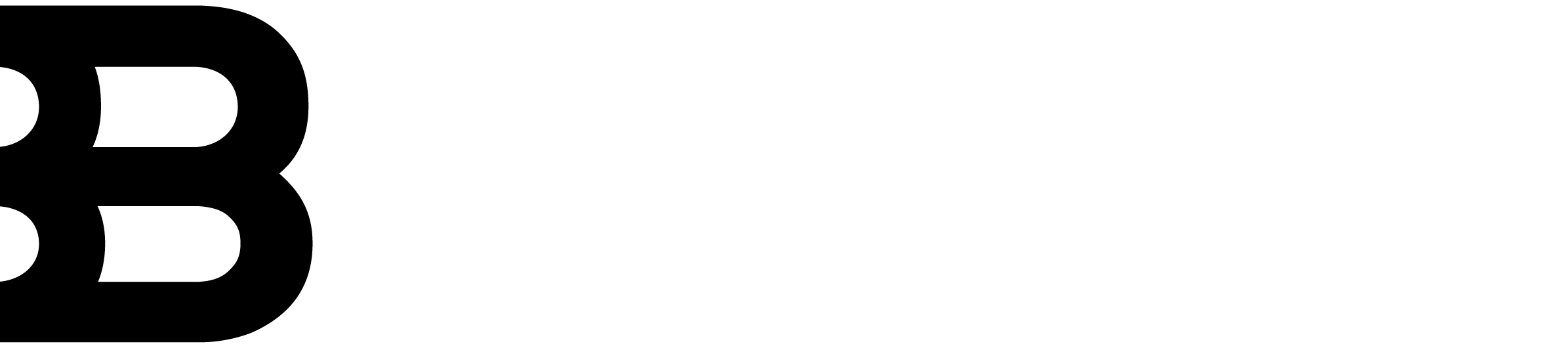
Una historia de desigualdades:
la mujer en el mercado de trabajo
02 de Noviembre de 2020 • Texto: Laura Ortiz • Imágenes: @emiiinasser

Masculino/femenino, macho/hembra son categorías
que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales
implican siempre un orden económico, político e ideológico.
Monique Wittig.
Durante el siglo XX, la incorporación de mujeres al mercado de trabajo fue un fenómeno generalizado luego de la segunda posguerra. Sin embargo, se trataba de un mercado en el que primaba la segmentación y ciertos mecanismos encargados de reproducir la discriminación y la segregación ocupacional que influyeron y limitaron las posibilidades de empleo para ellas. Es decir, la necesidad de mano de obra requirió de la participación de mujeres, pero se le asignaron lugares legitimados de acuerdo a su rol: trabajos considerados “femeninos”. En general, sus oportunidades laborales se circunscribían a las ocupaciones de “cuello blanco” o de oficina, a cubrir sectores de servicios como el sanitario y educativo, y a algunos sectores de industria manufacturera y comercio. En todos los casos, ya sea como secretarias, enfermeras, maestras u obreras, las mujeres se encontraban subordinadas en los organigramas a decisiones tomadas por varones, y con un salario o ganancia rezagados respecto a los de los hombres.
Pero las mujeres no siempre habían estado excluidas del mercado de trabajo. Recordemos que en los inicios del capitalismo, las mujeres eran obreras igual que los varones y los niños. O antes, durante el feudalismo, las sociedades agrarias repartían tareas en todo el núcleo familiar sin discriminar por género, acaso sí según los privilegios de sangre. Lo que resulta evidente es que en aquellos primeros momentos del capitalismo industrial se descubrió que sin la fuerza de trabajo, el sistema no funcionaba. De hecho, es algo que ha estado en discusión en estos tiempos de pandemia ante las cuarentenas prolongadas: sin trabajadores el sistema no se mueve y la riqueza no aparece. De ahí que desde aquellos comienzos el sistema capitalista se haya ordenado a partir de la subordinación de las mujeres al rol de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a la ocupación doméstica de crianza de futuros obreros asalariados. Esta tarea primordial fue, al mismo tiempo, invisibilizada en su centralidad, considerada parte de “lo natural”. Pero la crianza de los hijos hasta ese momento no había sido problematizada como una cuestión social, sino que muy al contrario, hay estudios demográficos de la Europa de la modernidad que explican cómo una familia campesina podía ponerle el mismo nombre a varios hijos, a la espera de que alguno sobreviviera a la niñez y aportara un par de brazos más para el trabajo familiar. Por eso fue primordial para el capitalismo en sus orígenes, domesticar a las mujeres para garantizar la fuerza de trabajo, y todas aquellas que se resistieron fueron catalogadas como brujas y quemadas en la hoguera, en un castigo ejemplar que estipulaba la docilidad y obediencia como requisitos del “deber ser” de una mujer cuyo valor era su capacidad de gestar.
En los inicios del capitalismo industrial se descrubrió que sin la fuerza de trabajo, el sistema no funcionaba. De ahí que se estableció la subordinación de las mujeres al rol de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a la ocupación doméstica de la crianza de futuros obreros asalariados.

Esta construcción cultural que representa la idea de que una buena esposa es la mujer “de la casa”, la que no sale a trabajar, se complementó desde el siglo XIX con la política del “salario familiar”. Es decir, cuando se consideraba que el salario de los obreros industriales debía ser suficiente para mantener a la esposa e hijos, para que estos no tengan que trabajar por su lado. Esa tradición respondía a la necesidad de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo pero también se fundaba en una determinada construcción de masculinidad en la que la imagen del varón es la del que provee al hogar y el ideal de feminidad es el de cuidadora y garante de la reproducción, en una posición de dependencia del varón proveedor. De allí que el prototipo de mujer doméstica también sea construido con una serie de cualidades coherentes con ese rol principal: callada, casta, sobria, frugal. La mujer pasó a ser la administradora de una economía doméstica a la que no proveía, por lo que se suponía que era la que gastaba lo que el varón ganaba.
¿Cuántos chistes misóginos podemos recordar con la imagen de la esposa como la bruja, la derrochadora, la vaga, la que mete a su amante en la casa mientras el esposo sale a trabajar? Los chistes no son sólo eso, son representantes del sentido común que forma parte de una cultura. A través de ellos podemos visualizar cómo en el presente esos sentidos siguen sedimentando desigualdades. Y es que no sólo las mujeres nos encontramos en general subordinadas laboralmente a decisiones tomadas por varones, sino que también nuestros salarios suelen ser más bajos por la misma tarea y el desempleo nos golpea más que a ellos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra que en América Latina y el Caribe en 2016 más de la mitad de las mujeres trabajadoras se encuentran en regímenes de informalidad y de cada 100 pesos que gana un varón, las mujeres ganamos menos de 84. Respecto del desempleo en el mismo territorio, la CEPAL reconoció que en 2015 un 8,6% afectaba a las mujeres, mientras que para los hombres era de un 6,6%, aunque los porcentajes aumentan en los sectores de ingresos más bajos, llegando en el quintil más bajo a un 14,9% para las mujeres y 10,5% para los varones. Por supuesto, estas cifras sólo refieren al trabajo registrado, desconociendo por ejemplo, los números de las mujeres trabajadoras en tareas como la prostitución o algunas labores rurales. E incluso, en los casos de empleos formales, es difícil cuantificar el llamado “techo de cristal”, es decir, el establecimiento de límites para frenar los ascensos y promociones laborales en las mujeres.
Aquella reclusión de la mujer al ámbito de lo doméstico tuvo tanta persistencia en nuestra cultura que, incluso hoy, nos parece normal que una mujer pueda y deba cocinar en su casa pero no todo el mundo creerá que tiene habilidades o carácter para dirigir un restaurant. O puede administrar su economía doméstica, pero no ser la ministra de economía de un país. O puede coser la ropa de toda su familia pero no ser una diseñadora de alta costura reconocida. Si de algo sirvió poner de rodillas a las mujeres que se negaban a resignar sus derechos, fue para sostener un sistema basado en la desigualdad: ya sea en cuanto al acceso a la propiedad, al capital, a las oportunidades en la educación y el trabajo, o en lo relativo a la capacidad de ejercer nuestras libertades. Quizás el cántico “somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar” haya sido un primer paso para recuperar la historia, como un puntapié para transformar estos mandatos que reproducen la desigualdad.

Laura Ortiz
Historiadora, Docente universitaria en la U.N.C. Doctora en historia por la UBA, especialista en Historia Oral y metodologías de la investigación.
Una historia de desigualdades:
la mujer en el mercado de trabajo
02 de Noviembre de 2020 • Texto: Laura Ortiz • Imágenes: @emiiinasser

Masculino/femenino, macho/hembra son categorías
que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales
implican siempre un orden económico, político e ideológico.
Monique Wittig.
Durante el siglo XX, la incorporación de mujeres al mercado de trabajo fue un fenómeno generalizado luego de la segunda posguerra. Sin embargo, se trataba de un mercado en el que primaba la segmentación y ciertos mecanismos encargados de reproducir la discriminación y la segregación ocupacional que influyeron y limitaron las posibilidades de empleo para ellas. Es decir, la necesidad de mano de obra requirió de la participación de mujeres, pero se le asignaron lugares legitimados de acuerdo a su rol: trabajos considerados “femeninos”. En general, sus oportunidades laborales se circunscribían a las ocupaciones de “cuello blanco” o de oficina, a cubrir sectores de servicios como el sanitario y educativo, y a algunos sectores de industria manufacturera y comercio. En todos los casos, ya sea como secretarias, enfermeras, maestras u obreras, las mujeres se encontraban subordinadas en los organigramas a decisiones tomadas por varones, y con un salario o ganancia rezagados respecto a los de los hombres.
Pero las mujeres no siempre habían estado excluidas del mercado de trabajo. Recordemos que en los inicios del capitalismo, las mujeres eran obreras igual que los varones y los niños. O antes, durante el feudalismo, las sociedades agrarias repartían tareas en todo el núcleo familiar sin discriminar por género, acaso sí según los privilegios de sangre. Lo que resulta evidente es que en aquellos primeros momentos del capitalismo industrial se descubrió que sin la fuerza de trabajo, el sistema no funcionaba. De hecho, es algo que ha estado en discusión en estos tiempos de pandemia ante las cuarentenas prolongadas: sin trabajadores el sistema no se mueve y la riqueza no aparece. De ahí que desde aquellos comienzos el sistema capitalista se haya ordenado a partir de la subordinación de las mujeres al rol de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a la ocupación doméstica de crianza de futuros obreros asalariados. Esta tarea primordial fue, al mismo tiempo, invisibilizada en su centralidad, considerada parte de “lo natural”. Pero la crianza de los hijos hasta ese momento no había sido problematizada como una cuestión social, sino que muy al contrario, hay estudios demográficos de la Europa de la modernidad que explican cómo una familia campesina podía ponerle el mismo nombre a varios hijos, a la espera de que alguno sobreviviera a la niñez y aportara un par de brazos más para el trabajo familiar. Por eso fue primordial para el capitalismo en sus orígenes, domesticar a las mujeres para garantizar la fuerza de trabajo, y todas aquellas que se resistieron fueron catalogadas como brujas y quemadas en la hoguera, en un castigo ejemplar que estipulaba la docilidad y obediencia como requisitos del “deber ser” de una mujer cuyo valor era su capacidad de gestar.

En los inicios del capitalismo industrial se descrubrió que sin la fuerza de trabajo, el sistema no funcionaba. De ahí que se estableció la subordinación de las mujeres al rol de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a la ocupación doméstica de la crianza de futuros obreros asalariados.
Esta construcción cultural que representa la idea de que una buena esposa es la mujer “de la casa”, la que no sale a trabajar, se complementó desde el siglo XIX con la política del “salario familiar”. Es decir, cuando se consideraba que el salario de los obreros industriales debía ser suficiente para mantener a la esposa e hijos, para que estos no tengan que trabajar por su lado. Esa tradición respondía a la necesidad de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo pero también se fundaba en una determinada construcción de masculinidad en la que la imagen del varón es la del que provee al hogar y el ideal de feminidad es el de cuidadora y garante de la reproducción, en una posición de dependencia del varón proveedor. De allí que el prototipo de mujer doméstica también sea construido con una serie de cualidades coherentes con ese rol principal: callada, casta, sobria, frugal. La mujer pasó a ser la administradora de una economía doméstica a la que no proveía, por lo que se suponía que era la que gastaba lo que el varón ganaba.
¿Cuántos chistes misóginos podemos recordar con la imagen de la esposa como la bruja, la derrochadora, la vaga, la que mete a su amante en la casa mientras el esposo sale a trabajar? Los chistes no son sólo eso, son representantes del sentido común que forma parte de una cultura. A través de ellos podemos visualizar cómo en el presente esos sentidos siguen sedimentando desigualdades. Y es que no sólo las mujeres nos encontramos en general subordinadas laboralmente a decisiones tomadas por varones, sino que también nuestros salarios suelen ser más bajos por la misma tarea y el desempleo nos golpea más que a ellos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra que en América Latina y el Caribe en 2016 más de la mitad de las mujeres trabajadoras se encuentran en regímenes de informalidad y de cada 100 pesos que gana un varón, las mujeres ganamos menos de 84. Respecto del desempleo en el mismo territorio, la CEPAL reconoció que en 2015 un 8,6% afectaba a las mujeres, mientras que para los hombres era de un 6,6%, aunque los porcentajes aumentan en los sectores de ingresos más bajos, llegando en el quintil más bajo a un 14,9% para las mujeres y 10,5% para los varones. Por supuesto, estas cifras sólo refieren al trabajo registrado, desconociendo por ejemplo, los números de las mujeres trabajadoras en tareas como la prostitución o algunas labores rurales. E incluso, en los casos de empleos formales, es difícil cuantificar el llamado “techo de cristal”, es decir, el establecimiento de límites para frenar los ascensos y promociones laborales en las mujeres.
Aquella reclusión de la mujer al ámbito de lo doméstico tuvo tanta persistencia en nuestra cultura que, incluso hoy, nos parece normal que una mujer pueda y deba cocinar en su casa pero no todo el mundo creerá que tiene habilidades o carácter para dirigir un restaurant. O puede administrar su economía doméstica, pero no ser la ministra de economía de un país. O puede coser la ropa de toda su familia pero no ser una diseñadora de alta costura reconocida. Si de algo sirvió poner de rodillas a las mujeres que se negaban a resignar sus derechos, fue para sostener un sistema basado en la desigualdad: ya sea en cuanto al acceso a la propiedad, al capital, a las oportunidades en la educación y el trabajo, o en lo relativo a la capacidad de ejercer nuestras libertades. Quizás el cántico “somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar” haya sido un primer paso para recuperar la historia, como un puntapié para transformar estos mandatos que reproducen la desigualdad.

Laura Ortiz
Historiadora, Docente universitaria en la U.N.C. Doctora en historia por la UBA, especialista en Historia Oral y metodologías de la investigación.
Fanzine Gastronómico y Plataforma Colaborativa: Intercambio de experiencias, conocimientos y miradas en torno a la alimentación.
Con el apoyo de:

Fanzine Gastronómico y Plataforma Colaborativa: Intercambio de experiencias, conocimientos y miradas en torno a la alimentación.
Con el apoyo de:
